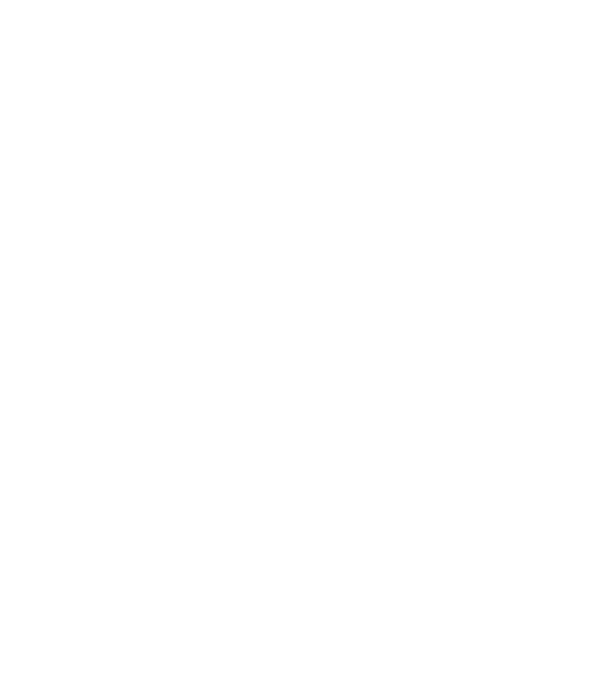–¿Qué es eso tan especial que encuentras en el chocolate? –me preguntó mi psicóloga cuando descubrió que soy adicta a esa obscura, suave, dulce y pegajosa sustancia. Mi respuesta fue inmediata…
–No es el chocolate, sino los recuerdos
que mi mente evoca cada vez que lo como–. Y entonces, mi mente voló a la
preparatoria. Yo acababa de cumplir 16 años y Eugenio, mi maestro, tenía 23. Él
me hizo descubrir ese nuevo sabor de una golosina que, en aquel entonces, a
penas probaba.
Eugenio era maestro de literatura, en cada clase recorría el salón de lado a lado, en sus cuatro direcciones, hasta que se detenía en el fondo, recargado en la pared a muy poca distancia de mi banca. Normalmente, vestía con pantalones de mezclilla y playeras sport; era un hombre pulcro, educado, excelente maestro. Las inflexiones en su voz nos transportaban invariablemente a la historia que leía por fragmentos durante la clase; gracias a esas narraciones surgió mi deseo de escribir.
Esa tarde yo recorría la escuela fuera del horario de clases. Por la mañana, olvidé llevar mi documentación para inscribirme en el siguiente período y ese era el último día, pero afortunadamente, me dieron la oportunidad de llevarla después de clases.
De regreso de la administración sentí
curiosidad por ver mi salón vacío, sin gritos, papeles volando, escándalo,
alumnos... Caminé por el pasillo y encontré la puerta abierta de par en par;
asomé el rostro, y Eugenio estaba sentado en una de las esquinas del
escritorio: una de sus piernas se balanceaba colgando de la mesa, mientras la
otra se estiraba sobre el piso como haciendo tierra. Me quedé observándolo
inmóvil, vi cómo sus labios se abrían para cubrir por completo una barra entera
de chocolate. Sus ojos, cerrados, disfrutaban al igual que sus labios de aquella
caricia llena de dulce. No se cómo avancé lo suficiente para detenerme de nuevo
a dos pasos de él. Mi vista no podía apartarse de su boca y un cosquilleo
–completamente extraño para mí en ese entonces–, empezó a recorrer mi entre
pierna. Era como si algo oculto dentro de mi cuerpo empezara a surgir en forma
líquida.
Eugenio metía y sacaba la barra entera de su boca; sin darme cuenta empecé a emular el movimiento de sus labios con los míos intentando que la misma sensación de placer me invadiera. Como movida por un instinto, di dos pasos decisivos quedando a escasos centímetros de su cuerpo. Las palpitaciones y el cosquilleo aumentaron con el roce de mis piernas al caminar, mi boca quería unirse a su forma, deseaba sacar aquel rectángulo dulce y meterlo en mis labios. Estaba a punto de hacerlo, de arrebatarlo de sus manos cuando mi respiración agitada me delató con un leve gemido.
Eugenio detuvo su movimiento y abrió los ojos. Yo quedé petrificada, con una de mis manos casi alcanzando la suya. Eugenio me miró:
–¿Quieres probarlo? –dijo, mirándome–
Antes de que yo pudiera bajar la mano, la suya me alcanzó, depositó un extremo del chocolate entre mis dedos e insistió, sonriendo:
–Inténtalo... Cierra los ojos y deja que él acaricie tu boca.
Así lo hice. Cerré los ojos, abrí los labios y dejé que se deslizara dentro de mi boca una y otra vez. Eugenio, pensando que lo hacía demasiado rápido, se colocó a mi espalda rodeando mi cintura con una de sus manos, para con la otra dirigir la mía marcando el ritmo que debía llevar. Cada que el dulce entraba a mi boca, nuestras caderas se balanceaban hacia delante y atrás, ambos nos mecíamos contagiados por el momento hasta que empecé a sentir algo diferente, algo que provenía de su cadera y ejercía presión sobre mis nalgas. Él me presionó más hacia su cuerpo, y con un dulce susurro me dijo:
–Tus labios lo están provocando.
De una forma sumamente delicada, sin perder el ritmo de nuestras manos, me hizo girar para estar frente a frente. Sus labios, con demasiada pericia, atraparon el pedazo de chocolate que restaba sin sacarlo de los míos y ambos empezamos a gozarlo sin dejar el movimiento. Entonces, mis manos se encontraron con su cadera y las suyas con mis nalgas. Sin dejar de besarnos a través de aquella pegajosa golosina, caminamos detrás del escritorio; mis manos desabrocharon su pantalón, y junto con su ropa interior, lo hicieron caer hasta los tobillos: por primera vez mis manos tocaban el centro erecto de un hombre, por primera vez palpaban la excitación masculina en su más álgido punto, y también por primera vez, mis labios lo probaron aún con el sabor del chocolate invadiendo mi boca.
–Renata... ¿Cuáles son esos recuerdos? –la voz de mi psicóloga me hizo volver al consultorio– Te preguntaba, ¿cuáles son esos recuerdos?
Mi sonrisa lo dijo todo. No puedo mirar una barra de chocolate sin recordar aquel día, sin sentir de nuevo en mis labios el placer que Eugenio provocó con su instrucción privada aquella tarde, sin sentir cómo mi boca se amolda a su fisonomía. No puedo mirar una barra de chocolate sin sentir ganas de volver a probarlo.