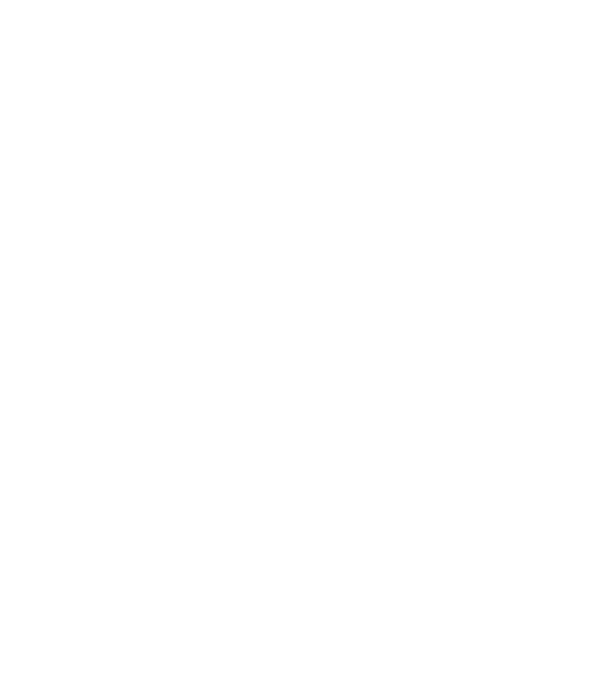No fue
la dulzura de su canto, ni la brillantez de su cabello lo que hipnotizó del
Unicornio. Lo que lo atrajo a la Sirena fue ese movimiento caudal que parecía
llamarlo.
Él, el Unicornio, estaba saciando su sed en la orilla,
cuando la Sirena apareció. Primero, vio su imagen a través del agua, movió la
cabeza pensando que era una alucinación; después, vio la cauda ondular entre
las ondas del agua y siguió la figura hasta toparse con ella. La Sirena lo
observaba, sonreía, jugaba a ser atrapada por aquel hermoso, altanero y bello
Unicornio.
La Sirena sabía que con un guiño,
con un parpadeo, el equino estaría a su disposición, así eran todos... Todos
los que había conocido a lo largo de su vida, eran como él: atraídos por un
simple movimiento de cola sin escuchar su hechizante voz, pero antes que el
corcel pudiera presentarse, ella despareció. Volvió a guiñar, a sonreír, y la
Sirena se sumergió en el agua, dejando al caballo perplejo, sin saber a ciencia
cierta qué hacer, seguirla o continuar saciando su sed.
No valía la pena intentar seguirla, jamás la iba a encontrar. Era escurridiza, como todas las Sirenas, traviesa, dispuesta a hacerlo perder la cornamenta antes de ceder ante él, así que el Unicornio regresó al abrevadero.
Cansado y fatigado, decidió buscar un lugar para descansar, sentarse por un rato a la sombra de un manzano antes de decidir cuál sería su camino. Se sentía mareado, no sabía si era por la cantidad de agua que había bebido o si la Sirena había logrado hechizarlo con su nacarada sonrisa. El Unicornio sonreía para sí, feliz al menos de haberla visto, de saber que ella lo había elegido, lo había llamado, le había guiñado un ojo, dándole a entender que tarde o temprano se rendiría a sus pezuñas, y empezó a soñar... Cerró los ojos y sonrió, tal vez maquilando lo que haría de volver a ver a la Sirena.
Fue entonces cuando decidí acercarme, cuando perdí el miedo y bajé volando por entre las ramas del manzano. Yo había presenciado todo, el flirteo de la Sirena y el halago del Unicornio por aquella mirada. Me posé ante él, queriendo que una de esas furtivas miradas, con las que palpó el torso desnudo de la Sirena, sintiera la calidez de mis alas.
Como buena hada utilicé mi magia y decidí dejar mi estado milimétrico por uno más humano, tal vez así él posaría sus translúcidos ojos violeta sobre mi figura y dejaría de perseguir Sirenas. Sólo me bastó un parpadeo para salir de entre las sombras y mirarlo de frente, embriagado por el elixir que la Sirena dejó con su paso por el agua.
Al sentirse observado, abrió uno de sus bellos ojos y yo seguía ahí, de pie, con mis formas femeninas mucho más definidas y más proporcionadas. Las hojas que conformaban mi atuendo enmarcaban mis muslos, firmes y torneados, el resto subía esculpiendo mi silueta que, desnuda, podría ser la de la misma Sirena. Mis alas se erguían orgullosas en mi espalda, tan brillantes o más que su cornamenta.
El Unicornio intentó ponerse de pie, educado, caballeroso, pero yo lo detuve. No quería romper el instante ni la imagen que él tenía de mí en ese momento.
Sentí cómo me recorría con su mirada de principio a fin, hechizado por mi fantástica presencia y mi bella sonrisa. No tuvimos qué hablar, yo podía leer sus pensamientos y él los míos, veníamos del mismo mundo, del mismo creador y nos conocíamos a la perfección: fue amor a primera vista.
Tal vez yo no soy tan bella como la Sirena, pero no soy escurridiza como ella, no me valgo de una voz embrujadora para atraer a mis presas; ellos sólo tienen que creer en mí para yo aparecer, y él creía en mí, sus ojos me lo decían, me lo gritaban. Me incliné para tocarlo, para hacerle ver que yo era real, que un hada se había presentado ante su mágica presencia para acompañarlo, acariciarlo y amarlo.
Mi caricia fue el principio de muchas, mutuas. Yo con ambas manos, él con su lengua aterciopelada, su suave y delicado pelaje y su frágil, pero imponente asta. El Unicornio me tomó entre sus patas, me quiso acoger con él, darme su calor, llenar con su aliento pesado y exquisito mi piel oliva; mis alas temblaban con su tacto, destellaban de felicidad, lo llenaban de polvo de hada y mis piernas envolvían su cornamenta con mimos, transformando su mágica peculiaridad en un cachorro babeante que anhela ser mimado por su madre a lengüetazos.
Así era mi Unicornio, un dócil y cariñoso potrillo que movía incesante su única defensa haciéndome sonreír y vivir.
Nuestras risas y murmullos llamaron la atención. Primero apareció la Luna, quien curiosa, espiaba entre las ramas dejando caer pequeños manchones de su luz, como múltiples ojos que desean observar sin ser descubiertos. No sé cuántas criaturas del bosque quisieron acercarse, pero ella, la Luna, se mantuvo celosa de su exclusividad y se movía para descubrir a los furtivos espías logrando alejarlos. Quería ser la única testigo de nuestro encuentro, de nuestra entrega, de nuestro amor consumado.
Él me daba su aliento, yo le daba mi piel, él me daba su dulce y tierna mirada, yo le daba mis besos, él me llenaba de su calor, yo lo llenaba de mi amor.
El agua del río empezó a agitarse, él no la escuchó, pero yo sabía que la Sirena había vuelto celosa, humillada, vengativa. Quería apoderarse de él cuando vio que alguien más lo había hecho. Su vanidad no tenía comparación. ¿Cómo era posible que una criatura tan insignificante y tan fea como un hada, pudiera conquistar a un ser tan hermoso, noble, potentado y fino como un Unicornio? ¿Cómo un hada había podido seducirlo por encima de una seductora, hechizante y tentadora Sirena? No lo podía permitir, no ella que a tantos había hecho sucumbir sin necesidad de abrir la boca, sin necesidad de emitir palabra. Sólo tenía que echar su larga cabellera a la espalda y mover la cadera para que todos estuvieran a su merced.
Pero esta vez no fue así. Esta vez no era ella quien podía tocar, acariciar y dejarse seducir por la cornamenta del Unicornio.
La Sirena empezó a chapotear en la orilla queriendo llamar nuestra atención, la atención de mi Unicornio. Yo no lo permití... Era mío, sólo mío, y había esperado mucho este momento.
La Sirena, decidida, sabía cómo ganar la batalla, sabía lo que necesitaba hacer para endulzar los oídos de cualquiera y envenenar su alma, así que por fin abrió la boca. Yo abrí mis alas, las extendí como hiedra alrededor del rostro de mi Unicornio, le permití hundir su lengua y su boca en medio de ellas, tapando sus oídos con mis manos para que no pudiera escucharla.
Conforme el canto de la Sirena aumentaba, más lo hundía en mi cuerpo, mis manos lo aprisionaban más y él parecía seguir mis instintos. La sed que quiso extinguir en el abrevadero la estaba saciando entre mis alas, entre mis manos, con mi ser.
El Unicornio seguía bebiendo, entonces yo, con una sonrisa triunfante en mi rostro, contenta, miré a la Sirena quién cesó su canto y perlas blancas empezaron a rodar por su rostro. La había destruido, su única virtud se había desvanecido. Las notas de su canto no pudieron atrapar a mi Unicornio, pues él estaba sediento de amor, al igual que yo.
La Sirena aprendió esa noche que el amor no sólo te puede hacer llorar, sino también te puede destruir.